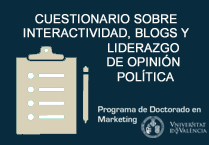Ilustración: Artsenal
Mientras le doy vueltas a todo esto de la xenofobia, me siento en alguna de las terrazas de la calle Argumosa y pido una caña. En la mesa de al lado una chica le pide a su compañero un bolígrafo para firmar. Este abre su bolso y saca un puñado de bolígrafos; una docena calculo a simple vista entre los que no hay dos iguales. Ante la mirada de ella, a él no le queda otra que explicarse: «De cubrir ruedas de prensa, el miedo a que alguna vez se te acaben dos bolígrafos seguidos te hace ser previsor». «Quería uno negro», dice ella. Él hace un gesto de extrañeza: «¿y qué más te da? Todos sirven para lo mismo, para escribir». «No queda bien firmar en rojo», se justifica ella, «el rojo es para señalar o para corregir». Se ríen.
Van llegando mis amistades y van pidiendo sus consumiciones. Empezamos a hablar de la gentrificación. Va pasando la tarde y pedimos otra ronda de lo mismo a la camarera. «Lo homogéneo solo nos lleva a ser más conservadores», nos espeta mientras se vuelve a la barra sin saber si lo ha dicho por la conversación o por lo pedido.
Siguiendo los titulares del día, hablamos de racismo. Hemos dejado de contar los muertos, de escandalizarnos por las cuchillas de las vallas, de repudiar las expulsiones, de hablar del maltrato en los CIES… como si todo se hubiera normalizado y hubiéramos olvidado el drama humano que hay detrás de cada persona. Nos hemos creído esos falsos mensajes de nuestros gobernantes que dicen que aquí no caben más extranjeros pobres. Laura nos habla de Miguel, la pareja de su hermana. Dice que se fue a hacer el MIR a Londres, que la vida era cara y que se puso a hacer camas en un hotel. Cuenta que una noche, al salir, en el callejón, dos racistas le dieron una paliza, simplemente por su aspecto de español. Nos escandalizamos y siento en ello una cierta hipocresía porque sabemos que aquí también ocurren ese tipo de agresiones, lo único que las víctimas son otras, las personas que tienen otros rasgos, otro color de piel diferente al nuestro.